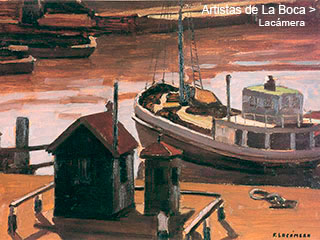Menú
Algunos dossiers
Liliana
Maresca
Maresca
por
Adriana Lauria y Enrique Llambías
Cronología por Natalia March y Andrea Wain
Marzo de 2008
Cronología por Natalia March y Andrea Wain
Marzo de 2008
Breve pero intensa, la trayectoria de Liliana Maresca signa un momento clave del arte argentino contemporáneo. Recicla, en operativos complejos no exentos de poesía, estrategias conceptuales que le permiten elaborar con criterios estéticos vigentes, tanto manifestaciones subjetivas como acuciantes conflictos de la realidad de nuestro tiempo.
Santiago García Navarro. “Crítica a la política del campo”, en VV. AA. Arte contemporáneo. Donaciones y adquisiciones. Malba Fundación Costantini, Buenos Aires, Malba-Fundación Costantini, 2007, pp. 35 y 36.
En el arte, se suele afirmar que Liliana Maresca funciona como bisagra entre los 80 y los 90, y que una de las cualidades más originales del rol que desempeña en el arte argentino es su potencia vinculante. Primero, porque reúne lo imposible de reunir (a las generaciones de ambas décadas, enfrentadas entre sí). Segundo, porque en su obra se manifiesta el principio de una concepción de lo artístico según la cual entra a formar parte de la producción de un artista la creación de escenas de participación colectiva (lo que, con el tiempo, sufrirá diversas modulaciones, unas más ligadas a la intervención en el espacio público, otras más a la gestión, otras a la curaduría). Nueva concepción que comporta una desmaterialización progresiva del objeto, sin que por eso signifique su abandono. Más bien el objeto es reinterpretado y reubicado en relación con el nuevo papel que cumple el artista en el armado de las escenas del campo: aunque siga haciendo la obra, es cada vez más importante para él generar las condiciones de su circulación. Y el artista considera esa acción como parte de su obra.
Tercero –y esto me parece lo más importante–, porque esa manera que ella tiene de sostener la necesaria reciprocidad entre su obra individual y los proyectos colectivos que asaltan la escena pública no se basa sobre la idea de que la belleza, el bienestar y la alegría son derivados del
continúa