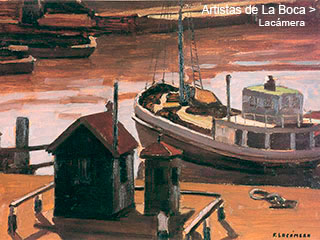Menú
Algunos dossiers
Humberto Rivas
Antología fotográfica
Antología fotográfica
por
Adriana Lauria
Marzo de 2015
Marzo de 2015
Del 12 de agosto al 28 septiembre de 2014 se presentó, en la sala Cronopios del Centro Cultural Recoleta y en el marco del Festival de la Luz, la muestra más importante de Humberto Rivas realizada en Argentina. Este dossier da cuenta de ella y no solo acrecienta las imágenes exhibidas, sino que incluye una antología de textos críticos que se extiende hasta 2015 y una cronología biográfica y artística.
Temas
señal de tránsito torcida, en suma, anomalías que constituían un clima expresivo donde el tiempo se materializaba en signos de decrepitud, de memoria descarnada, de misterio y nostalgia frente a lo que estaba a punto de perderse. A todos lados Rivas acudió con su cámara de placas, cuando la luz era menos intensa, en la mayoría de los casos al atardecer; los tiempos de exposición se prolongaron.
Paralelamente, hacia 1980, comenzó a interesarse por las luces eléctricas que brillaban aisladas al anochecer, creando una dicotomía entre la nocturnidad dominante bajo las cumbreras de los techos, contrapuesta a la claridad de cielos aún diurnos. Este conjunto, entre cuyas piezas cabe señalar Val d’Aran (1981), Buenos Aires (1984), y que se continúa con variantes dos décadas más tarde en Agramunt (2002), resultó del acoplamiento de dos tomas: una realizada al anochecer, con la última luz del día, y otra en el momento mismo en que se encendían los faroles de la calle. El hoy afamado Joan Fontcuberta –uno de los fotógrafos de la joven generación que dio la bienvenida a Rivas cuando presentó su primera muestra en Barcelona– dijo alguna vez que estas eran imágenes que le hubiera gustado realizar, seguramente por el poderoso clima que trasuntan, plenas de una bella extrañeza compartida con algunas pinturas de Magritte como El imperio de las luces, en las que el artista belga dio cuenta de las paradojas que anidan en la realidad, “retratando” más bien
continúa