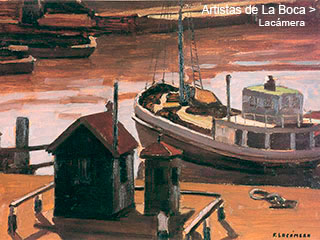Menú
Algunos dossiers
El CAyC jugó, desde 1969, un papel decisivo en el desarrollo del conceptualismo en Argentina, en el empleo de nuevas tecnologías en el terreno de la creación y en la discusión sobre la identidad del arte latinoamericano. En este dossier Graciela Sarti recorre la acción del grupo durante más de dos décadas, su vocación internacional, la evolución de sus ideas.
Jorge Glusberg. “CAyC Group. Twentieth anniversary XXI 1971-1991 at the Biennial of Sao Paulo” en Grupo CAyC 1971-1991. XXI Biennial of Sao Paulo, Buenos Aires, 1991.
El Grupo CAyC y el mito del Dorado
América hispánica y lusitana, ha sido hija de la Razón y la Fantasía. Y lo sigue siendo. Hija de todas las razones –aun la inhumana razón del más fuerte–, y todas las fantasías –aun la humana fantasía de la esperanza–. Esta unión se dió en América con una vitalidad y un denuedo nunca vistos hasta entonces y nunca repetidos.
De manera razonable, buscaba Europa una senda marítima hacia el Oriente cuando se encontró con América, cuya existencia desconocía; y de manera fantasiosa, sus navegantes, empezando por Colón, creyeron estar en las Indias. Habían surcado el Mar Tenebroso, el Atlántico, sin ánimo beligerante ni de expansión geográfica, sólo para obtener pimienta, canela, nuez moscada, azafrán y clavo de olor malayos, aminorando los costos del transporte. Así, por las especias -la fantasía del paladar y la razón del comercio- hubo América.
Lo que no había en América eran esos polvos aromáticos que Europa valoraba más que el oro y la plata. Pero como Dante Alighieri intuyera, a comienzos del siglo XIV, el cielo y la tierra de América, ubicando el Paraíso en las aguas del Atlántico Sur, Colón, lector de la Divina Comedia, se sintió cerca del Edén, sin advertir que entonces no podía hallarse en las Indias. Fue durante su tercer viaje, en 1498, cuando llega a las bocas del Orinoco, al que toma por uno de los cuatro ríos del Paraíso: será este el segundo destino de América.
Cuatro marinos salen de España a buscar el Edén, de manera fantasiosa, en aquellas latitudes que todavía carecen de nombre, sitio y dimensiones en la mente de los europeos. Pero Alonso de Ojeda, Alonso Niño, Vicente Yáñez Pinzón y Diego de Lepe, no dan con el Paraíso. Sin embargo, Ojeda y Niño recogen oro y perlas entre los indios de las costas septentrionales de América del Sur: he aquí el tercer destino de nuestra región, a la que españoles y portugueses aún sospechaban asiática.
Entre la razón y la fantasía, en menos de una década habíamos pasado de las especias al Edén y del Edén a los metales y piedras preciosos, antes desdeñados en favor de la canela y la pimienta. Pero al pasar del Edén al oro, a la plata, a las esmeraldas, el descubrimiento deviene en conquista, el ansia de revelaciones en avidez de fortuna. Ya sabe Europa que las Indias son un continente, casi tan vasto como el Asia. Sólo le falta un nombre, y se le otorga en 1507: es el de un ser humano, el de Américo Vespucio, no, como ocurriera hasta entonces, el de un ser mitológico.
Con todo, la fantasía no ha de separarse de la razón en esta tercera etapa de América. Por lo contrario, la razón excita a la fantasía, y la fantasía pierde a la razón. Las realidades suenan a leyendas, las leyendas saben a realidades. La primera fábula atañe a la plata, y servirá para bautizarnos como Argentina: es la leyenda del Rey Blanco, que en 1521 moviliza al marinero Alejo García hacia la realidad del cerro de Potosí, y atraerá a decenas de aventureros. La realidad de una aldea de indios hospitalarios y enjoyados, sita en nuestro Noroeste, cerca de los Andes, a la cual llega el capitán Francisco César, es convertida por la leyenda en la Ciudad de los Césares, con palacios de oro y de mármol, y la fuente de la vida eterna. Una urbe parecida, Trapalanda, será tan intensamente buscada, ahora en la Patagonia como la Ciudad de los Césares, con la misma falta de éxito.
Pero ninguna leyenda resultó tan fértil, abrasadora y duradera como la de El Dorado, inútilmente perseguido a lo largo de tres cuartos de siglo (1531-1606). Según las tradiciones, los indios bogotaes adoraban a sus dioses una vez por año, echando a una laguna cargamentos de oro y de esmeraldas. Presidía la ceremonia, el desnudo cuerpo revestido de oro en polvo, el rey, jefe militar y sumo sacerdote, embarcado en una canoa. Todo indica que el Rey Dorado era Guatavita, zipa sureño del dominio de los chibchas o muiscas (en el Norte gobernaba otro soberano, el zaque), que se extendía en las altiplanicies de Cundinamarca y Boyacá, en Colombia.
Gonzalo Jiménez de Quesada se lanza allí por agua y por tierra, desde Santa Marta, en 1536; Nicolás Federman lo hace el mismo año, por tierra, desde el Norte venezolano; y Sebastían de Belalcázar -anoticiado por uno de sus hombres, Luis Daza-, emprende la aventura desde Quito, por tierra, hacia 1538.
Mientras, Guatavita era asesinado por Nemequene, que ocupa el trono; muerto al iniciar la guerra al zaque, lo suceden Tisquesusa y Saquesaxigua. El más afortunado de los tres conquistadores será Quesada, quien llega antes, en 1537-38; y aunque Saquesaxigua perece, torturado por orden suya, sin decir dónde está el tesoro de los zipas, el español se apodera de un enorme botín: el equivalente a 200.000 pesos de oro fino y 50.000 de oro bajo, más 3.000 esmeraldas.
Metáfora de metáforas
Si nuestra América es, desde el día en que se la denominó Indias, una metáfora renovada, El Dorado constituye la metáfora de América: así lo tratan los artistas del Grupo CAYC.
La búsqueda de Quesada, Federman y Belalcázar será continuada por otros españoles y luego por británicos y portugueses. Todos olvidan la Laguna de Guatavita: en el deseo de estos hombres, El Dorado es ahora un vasto país fabuloso, con una deslumbrante capital (Manoa), que se alza en Colombia, o en Bolivia, o en Brasil: el mismo Quesada lo cree, y vuelve a la zona de sus hazañas infructuosamente, en 1570.
Pero nadie hallará nunca a Manoa; ninguna de las expediciones organizadas en Colombia, Perú, Paraguay, Brasil e Inglaterra, ha de dar jamás con El Dorado. Orellana no lo encuentra, anque al menos surca el Amazonas entero, al que llama así, añorando la mitología griega, por unas temibles guerreras que lo atacan (1542). Y no lo encuentran Ursúa, ni Lope de Aguirre, ni Malaver, ni Hernández de Serpa, ni Walter Raleigh, ni Coelho de Souza, ni quienes procuran El Dorado en la tierra de los indios mojos, el Paititi, que se extiende al Sur de Rondonia (Brasil) y al Norte de Beni (Bolivia). Muchos sólo encuentran la muerte. Pero quienes sobreviven, encuentran definitivamente a la América: he aquí el verdadero El Dorado, la fantasía que cede a la razón, la razón que se alimenta de la fantasía. Por ello esta muestra del Grupo CAyC (que trabaja asociado desde 1971) es una metáfora acerca de aquella metáfora por antonomasia de América, que fue El Dorado.
Abre la metáfora Jacques Bedel, quien pone el acento en el ayer precolombino. Sus restos de una ciudad imaginaria, quizá Manoa, son los de un templo indio: piedras sacrificiales, fragmentos de columnas, de vigas, de frisos, todos incluyendo un puño de plata como leit-motiv de las obras. Pero lo imaginario no es sino el símbolo creado por el artista: las ciudades existieron, también los templos, los metales y las esmeraldas. ¿Por qué dudar de las ceremonias anuales en la laguna de Cundimarca? En otra versión de sus Ciudades de Plata, Bedel rescata el pasado de América y nos invita a rescatarlo entre los vestigios de la conquista, esos vestigios que él elabora como tales, partiendo del presente.
La conquista es el tema de Luis Benedit. En su obra están la geografía (una imagen del volcán andino Misti, a cuyo pie echó las bases de Arequipa, en 1539, uno de los expedicionarios a los mojos: Peranzures); los viajes (una canoa; una tabla de pino brasil, la madera con que se fabrican esas embarcaciones); los antiguos pobladores (dos cabezas de indios; un cartel con el nombre de las doce tribus del Antisuyo, demostrativo de la variedad de las culturas precolombinas); los ocupantes (significados sólo por su codicia, a través de dos paneles de plata y oro); y la revancha de América (una piraña, el dibujo de un mosquito y el de una garrapata, así como una descripción de la sífilis).
Alfredo Portillos se centra en el antagonismo europeos-indios. Por un lado, presenta la momia del zipe Saquesaxigua, que muere en el suplicio para no confesar donde se ocultan las riquezas de los bogotaes: no quiso entregarse como Moctezuma, ni canjear su libertad como Atahualpa, quienes terminaron asesinados. A la momia del rey chibcha, opone Portillos la del capitán Orellana, que perece en su segunda expedición al Amazonas, en procura de El Dorado. Una tercera vitrina resume la causa del antagonismo: una canoa similar a la utilizada por el Rey Guatavita, y un mapa de la zona. Pero en el bote hay maíz: es otro de los oros de nuestra América.
Clorindo Testa observa tan sólo el lado hispánico-lusitano: la fiebre de los metales. Una hilera de placas de cerámica, dispuestas sobre el suelo, van indicando el caminar de un hombre, por medio de las huellas de sus pies. Pero ese hombre arrastra una canoa, según lo demuestran la forma de sus pasos y la presencia, a un lado, de la embarcación (la canoa es un elemento-símbolo común, en esta exhibición para todos los artistas del Grupo).
Al final de la senda, se advierte en las placas la impresión de una rodilla y, luego, la de una mano. El hombre se ha hincado para mirar un espejo sobre el que cuelga un amuleto de oro parecido a una zanahoria: ese ha sido el acicate de su marcha, pero acaso deba reanudarla una y mil veces, siempre inútilmente, quizá.
Por último Víctor Grippo examina, a la manera de un balance, la conquista que llevó adelante España en medio siglo, tras haber tardado siete en recobrarse de los árabes. Una de sus tres cajas define la perspectiva adoptada: contiene un barquito hecho por el artista en su infancia, que aparece en el extremo de un paisaje de yeso; en el otro lado, donde está la meta del buque -lo desconocido, el oro-, un espejo exhibe la imagen invertida del costado opuesto. América es esa navecita de ilusiones, que ve su futuro porque se ve a sí misma al mirar hacia lo ignorado. El futuro, por lo tanto, será una obra exclusivamente suya, amasada con victorias y fracasos, con dichas y padecimientos. Ese, y no otro, es el destino de América. El Dorado no apareció en ningún sitio porque yacía en todas partes: en los ríos y las selvas, en las montañas y las llanuras, en el suelo ubérrimo y el aire límpido, en la vieja América y en la nueva. Y, esencialmente, en la libertad y la imaginación, que la inmensa y luminosa América enseñó un día a la pequeña y apagada Europa del siglo XVI.