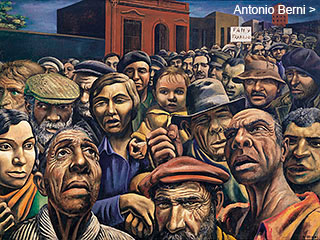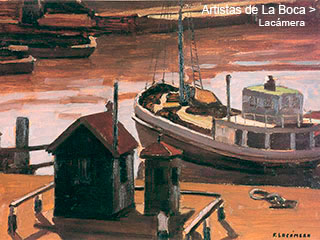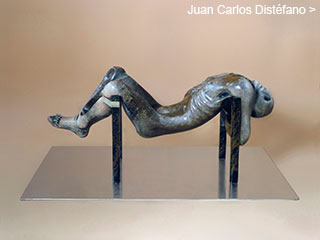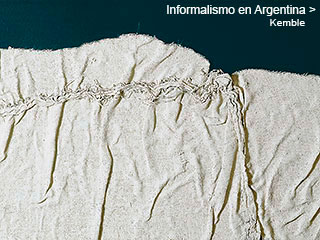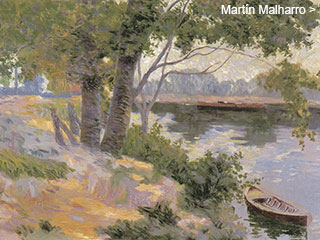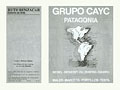Menú
Algunos dossiers
El CAyC jugó, desde 1969, un papel decisivo en el desarrollo del conceptualismo en Argentina, en el empleo de nuevas tecnologías en el terreno de la creación y en la discusión sobre la identidad del arte latinoamericano. En este dossier Graciela Sarti recorre la acción del grupo durante más de dos décadas, su vocación internacional, la evolución de sus ideas.
Sobre el grupo CAyC
El CAyC durante la muestra de Charles Mattox, diciembre de 1970
Jorge Glusberg en la escalera del CAyC, 1974
Hablar del “grupo CAyC” evoca al instante una época de cambios en la historia del arte argentino, un período de efervescencia ideológica y artística y, en ese marco, señala una presencia dilatada a lo largo del tiempo, con propuestas renovadoras de proyección internacional. También, encierra una cierta contradicción. Por una parte, el nombre aplica a una ubicación precisa, tanto temporal como geográfica e institucional. En Buenos Aires desde comienzos de los años setenta, se refiere a un centro de experimentación vanguardista que liga lo más osado del arte contemporáneo con el diseño, la arquitectura y las últimas tecnologías. Por otro lado, alude también a un colectivo de artistas que no se deja definir con facilidad, que reconoce cambios constantes en su formación y que transita por encendidos debates teóricos y confrontaciones estéticas. En su faz teórica e institucional es, como se verá, un “fenómeno Jorge Glusberg”, una creación impulsada sin tregua a lo largo de más de veinte años por el crítico y curador, quien instala en el campo artístico argentino la novedad de la figura del gestor-empresario. Pero esa no es la única presencia contundente. El grupo inicialmente se autodenomina de los Trece, nombre que persiste a lo largo del tiempo y más allá del número real de miembros decanta en el que hoy resulta más conocido, Grupo CAyC, que recoge el nombre del centro que le da cabida. Desde allí se lanzan a exponer en todo el mundo –literalmente, de Londres a Zagreb, de San Pablo a Tokyo, de París a Reykiavik–.
El Gurpo de los trece en 1972. De izq. a der, de pie: Romero, Pazos, Dujovny y González Mir, sentados: Pellegrino, Portillos, Glusberg, Bedel, Grippo, Teich y Benedit. Marotta estaba en Europa
Pero, ni las actividades del centro se agotan en este colectivo, ni la obra de los artistas que lo constituyen se limita a lo producido en y para la agrupación. Gregorio Dujovny, Carlos Ginzburg, Jorge González Mir, Leopoldo Maler, Vicente Marotta, Luis Pazos, Alberto Pellegrino, Juan Carlos Romero, Julio Teich y Horacio Zabala, forman parte del mismo en periodos más o menos largos de ese recorrido. Jacques Bedel, Luis Benedit, Víctor Grippo, Alfredo Portillos y Clorindo Testa –este último, primero como invitado, luego incluido plenamente–, desde los inicios hasta la última muestra. La lista comprende, claro está, algunos de los más relevantes nombres del arte local en las últimas décadas. En verdad, del arte y la arquitectura, que es la matriz formativa de muchos de los miembros y una constante preocupación de las actividades de la institución. Y todos tienen una obra personal, más allá de lo que presentan en conjunto durante su permanencia en el CAyC.
También, los artistas integrantes tienen diferentes vínculos con el grupo. Para algunos es un entorno de producción donde se discuten poéticas, se generan proyectos y se trabaja desde una idea en común: sobre todo a partir de la influencia de invitados de excepción que concurren al CAyC a dar seminarios y conferencias, a exponer o curar muestras, a integrar jurados –Jasia Reichardt, Lucy Lippard, Abraham Moles, Joseph Kosuth, Gillo Dorfles, Jerzy Grotowski, por mencionar unos pocos–. Para otros, la relación es más laxa, las afinidades se circunscriben más a algunos participantes antes que al conjunto, y este representa ante todo una magnífica oportunidad para exponer en ámbitos destacados.
Pese al número de nombres de peso, hay una marca que se sostendrá a lo largo de los ‘70, que son los años de formación y proyección: el grupo expone con cantidad de invitados de diferentes procedencias, su trabajo establece intersecciones y dialoga con el de otros muchos. Es parte de la estrategia del Centro, que implica ubicar a la vanguardia argentina como pieza clave del arte internacional: no una mera “puesta al día” con los desarrollos ocurridos en otros países, sino originalidad de las realizaciones y sincronicidad de las preocupaciones.
El Grupo CAyC hacia 1980. De izq. a der: Luis Fernando Benedit, Alfredo Portillos, Víctor Grippo,
González Mir, Marotta, Glusberg, Bedel, Testa y Maler
González Mir, Marotta, Glusberg, Bedel, Testa y Maler
El grupo se conforma a finales de 1971 y hace su última exposición en 1994. Es decir, que su historia transcurre durante años críticos, los de una Argentina sacudida por cambios de una virulencia abrumadora. Los inicios tienen lugar durante la última etapa de un gobierno de facto jaqueado por el reclamo social y la militancia política y revolucionaria. El desarrollo, en una escena siempre conflictiva: el efímero retorno a la democracia, que incluye la vuelta al país del General Perón, su muerte en 1974, y la crisis posterior; luego, el golpe militar de 1976, el más cruento de la historia argentina, que impone una dictadura represiva hasta 1983, cuando se reinstaura el orden democrático. El periodo que comienza entonces, sin embargo, no por ansiado se verá libre de graves crisis económicas e institucionales: intentos de asonada en 1987 y 1990, hiperinflación en 1989. Y luego, está el contexto internacional: la amenaza de holocausto nuclear, la creciente polución ambiental, las crisis de la globalización, del desequilibrio planetario y del anuncio posmoderno del fin de las utopías. Son contextos que determinan poéticas y alientan las posturas críticas en las que muchos de estos artistas fueron pródigos.
Grupo CAyC. Patagonia Galería Ruth Benzacar 1988
Durante la muestra
El Dorado
Galería Ruth Benzacar
1990
El Dorado
Galería Ruth Benzacar
1990
También son críticos los contextos del arte. Desde mediados de la década del ‘60 hace su aparición una tendencia de corte racionalizador que se apropia de las prácticas experimentales del lapso inmediatamente anterior –el arte en el paisaje o land art, el arte ecológico, el minimal art–, con nuevo talante: una producción metódica, que se vale de los discursos de la ciencia y especialmente del modelo estructuralista y los avances de la semiótica, cobra protagonismo.  Son los albores del conceptualismo,
Son los albores del conceptualismo,  vasta corriente que, no sin matices ni discrepancias, engloba diferentes perspectivas sobre el suelo común de una concepción de la obra como acto intelectual, que ha de producir ideas antes que formas plásticas. Y estos debates tienen en el grupo CAyC un despliegue sostenido a lo largo de varios años, organizado, como se verá, en torno de la apropiación de la noción de sistema como eje de producción. El grupo enhebra esta preocupación con otra que lo acompaña a lo largo de todo el recorrido: la definición y desarrollo de un arte latinoamericano, punto conflictivo pero también fructífero que define, desde los primeros tiempos, el anclaje de la obra en su contexto geopolítico y social de producción. Luego, en los últimos años, produce una temática decididamente regional: los mitos de América originaria, el pavor de la conquista y sus emblemas de dominio, la historia del siglo XIX y la de las pestes y los genocidios.
vasta corriente que, no sin matices ni discrepancias, engloba diferentes perspectivas sobre el suelo común de una concepción de la obra como acto intelectual, que ha de producir ideas antes que formas plásticas. Y estos debates tienen en el grupo CAyC un despliegue sostenido a lo largo de varios años, organizado, como se verá, en torno de la apropiación de la noción de sistema como eje de producción. El grupo enhebra esta preocupación con otra que lo acompaña a lo largo de todo el recorrido: la definición y desarrollo de un arte latinoamericano, punto conflictivo pero también fructífero que define, desde los primeros tiempos, el anclaje de la obra en su contexto geopolítico y social de producción. Luego, en los últimos años, produce una temática decididamente regional: los mitos de América originaria, el pavor de la conquista y sus emblemas de dominio, la historia del siglo XIX y la de las pestes y los genocidios.
Los más de veinte años de actividad del grupo lo ubican en el centro de logros y polémicas. Constituido por personalidades de fuerte individualidad y vasta trayectoria, no se deja definir por instancias únicas, ni en lo temático, ni en lo formal: la realidad política, los mitos y ritos latinoamericanos, el discurso científico, la noción dinámica de proceso, el esoterismo alquímico, la naturaleza y la tecnología, los estereotipos de construcción de lo nacional, son algunos de sus muchos temas. El objeto, la instalación, las acciones e intervenciones urbanas, el video, y aún la pintura, el diseño y el dibujo incorporados a estas expresiones, algunos de sus variados lenguajes.